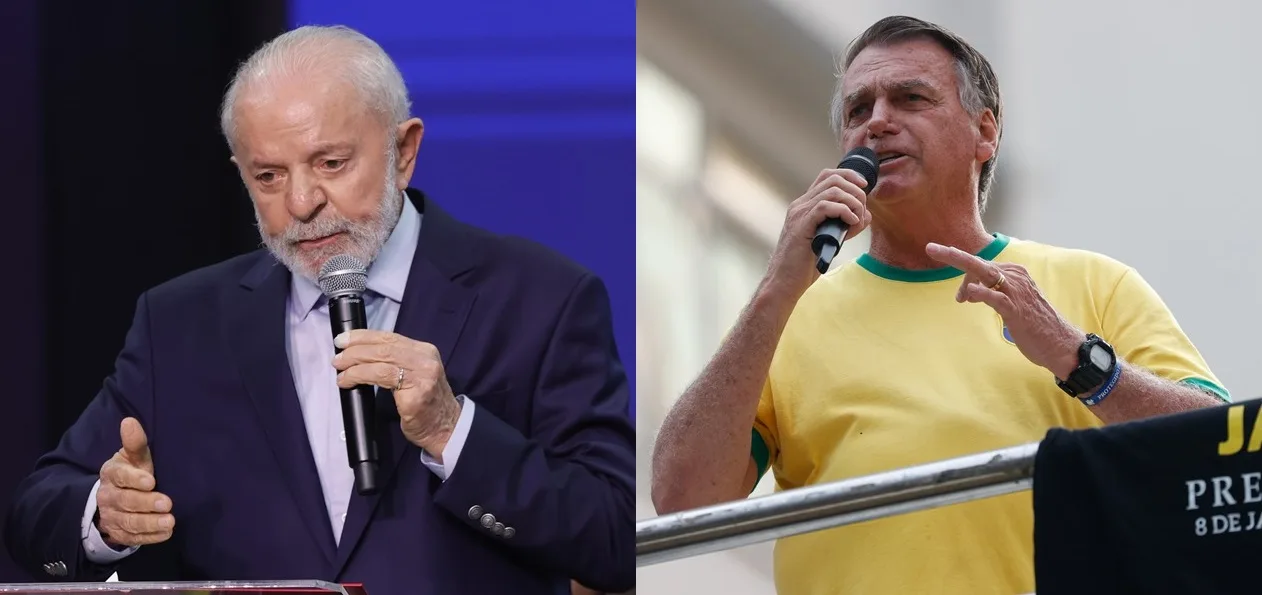Cuando asumí el mando de la Armada en 2009 constaté una realidad que marcó profundamente mi gestión: una oficialidad rezagada, sumida en la rutina, y donde la disciplina, el orgullo naval y el sentido de pertenencia eran difíciles de identificar. En La Armada del Milenio: Bitácora de una Misión dejé asentado que encontré un paciente en cuidados intensivos; al concluir la gestión lo dejé en una habitación estable, con diagnósticos claros y un tratamiento definido para que continuara su recuperación institucional.
Dieciséis años después, el panorama vuelve a plantear desafíos. Identificar, entre los capitanes de navío, a oficiales con el perfil integral que exigen estos tiempos es una tarea compleja. Es justo reconocer que existen talentos, pero también es cierto que en los últimos años he presenciado comportamientos que distan del ideal profesional, incluso en oficiales que alguna vez se proyectaron como parte de la élite.
El mayor reto de cualquier comandante general es la selección de su Estado Mayor. Se trata, sin exagerar, del dolor de cabeza más grande. Abundan oficiales con formación académica sólida, pero muchos han sucumbido a una cultura donde cumplir lo rutinario, en un horario de oficina, parece suficiente. Hacer algo distinto, innovar o asumir riesgos profesionales se percibe como una amenaza, en un entorno donde no existen indicadores de desempeño que permitan valorar objetivamente el aporte de cada uno.
A esta realidad se suma otro fenómeno que ha erosionado la meritocracia: la multiplicación de la mediocridad organizada. Cuando los que se resisten al cambio se apandillan, boicotean iniciativas y distorsionan procesos, se dificulta avanzar en políticas institucionales coherentes. Y peor aún, cuando quienes toman decisiones carecen de la información adecuada o del conocimiento que exige el cargo, terminan variando su criterio según la última opinión que escuchan en su oficina.
No obstante, esta reflexión no es un reproche sino un llamado a la responsabilidad histórica. La Armada —como toda fuerza militar moderna— requiere liderazgo centrado en el mérito, en la preparación continua y en el ejemplo. Requiere autoridades capaces de identificar el talento genuino, estimular la vocación de servicio y corregir, con firmeza, pero sin humillar, los desvíos que afectan el ethos militar.
Hoy como ayer, sigo convencido de que la institución tiene la capacidad de reencontrar su rumbo. Hay oficiales con luz propia, con sentido del deber y con la madera necesaria para asumir el relevo. Basta con fortalecer los procesos, aplicar la ley sin excepciones, exigir resultados y devolverle el prestigio al uniforme.
La nación espera una Armada que piense, actúe y decida con grandeza. El reto es enorme, pero la historia demuestra que cuando esta institución se ordena desde la cima, todo el engranaje recupera su fuerza y claridad de propósito.