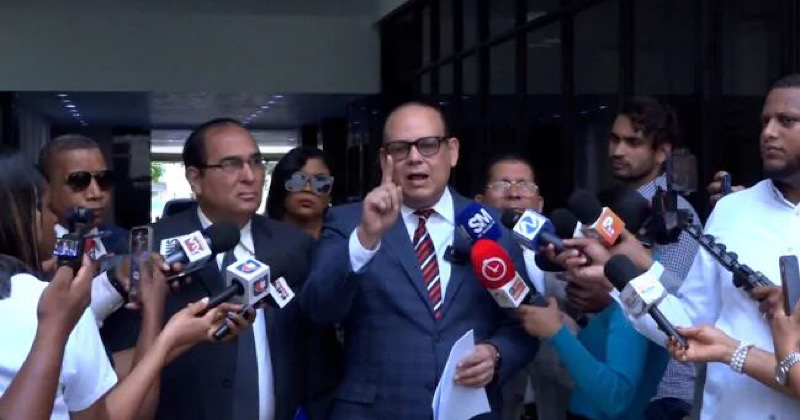SemMéxico.- Ahí la tienen: a los 83 años presentando su nuevo libro, Dos veces única, la vida de Lupe Marín, esposa y divorciada de dos hombres célebres: Diego Rivera y Jorge Cuesta. Si Elena Poniatowska no es un ejemplo de perseverancia en el universo de las mujeres—y la literatura— , me doy.
Elena Poniatowska atiende en vida y obra las demandas de justicia. Periodista y escritora que ha sabido recordarnos la desaparición de ideas y costumbres de un país que ya no es el de hace por lo menos sesenta años. Y una certeza: la corroboración de que el alemanismo y sus secuelas, al dar paso a la era industrial poco o nada benefició a los trabajadores del país en el presente, de Vicente Fox a Enrique Peña Nieto.
Lo que ha escrito sobre la pobreza rebasa lo literario: es un hálito de vida de los sobrevivientes en un mundo injusto. No es psicología ni sociología de la pobreza; no es amarillismo ni compromiso con las causas justas. Es humanismo, o la postura de, como ella misma asume: de una “reaccionaria romántica”, la que reacciona y actúa en consecuencia.
Es una responsabilidad de vida ante la vida. Ni siquiera es compasión cristiana. Desde joven supo que rezar al cielo nada resuelve. Tampoco es Evita Perón metida a redentora, porque no se vistió de populismo poco ejemplar. Se metió a las entrañas y complejidad de México. Entenderse mexicana entre los millones de pobres y no en las pocas, escasas 300 familias, las dueñas del país; ella, aristócrata y princesa, sin renunciar a su historia personal como destino, asumió que el aprendizaje estaba del lado del desposeído.
Fue lo que aprendió con Josefina Bórquez, alías Jesusa Palancares en su libroHasta no verte Jesús mío, en un largo duelo que sólo podía darse en México, no en París, donde nació y creció hasta los 11 años de edad; no en Estados Unidos, donde estudió en un convento de monjas. Fue aquí, cuando llegó en 1941, después de que su abuela materna le había contado que por este lado del mundo comían carne humana.
Si Juan Rulfo escribió la novela Pedro Páramo y el personaje que todos conocemos –“un rencor vivo”–, Poniatowska creó a Jesusa Palancares –“estamos aquí de a mentiras”. Si Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad, donde el autor identifica el alma y el espíritu mexicanos, Elena da cuerpo al pensar y el sentir de Jesusa que, con toda tranquilidad, confiesa a la escritora: “Ahora ya no chingue. Váyase. Déjeme dormir.”
Marginación con marginación se paga: Jesusa quería y aceptaba a los homosexuales, “que son más buenos que los machos” y porque “son más ocurrentes” y, además, “salen más baratos que las mujeres”. La vida es complementaria, no excluyente. Lo que excluye a cualquiera en la vida es el factor ideológico. Allí no hay salida. Por fortuna, esto no pasa en la literatura. Y por eso Poniatowska puede complementar el sentido de la historia en México, con su vida y obra. El ensayo o autoanálisis que Poniatowska hace en su “Vida y muerte de Jesusa” es imprescindible para entender aún más Hasta no verte Jesús mío, así como Paz escribe su Posdata a El laberinto de la soledad.
Más de 500 años después somos, ahora nosotros —mestizos y criollos—, los que explotamos nuestro propio origen… Las indias, las criadas, las sirvientas, las muchachas, las empleadas domésticas, las ki ka pú, las popoloca, las chichimeca, las “hijas” del patrón… ¡Que riqueza de vocabulario para hablar de nuestra más grande pobreza! Nuestro inhumanismo social.
Elena Poniatowska, nacionalizada mexicana en 1969, es la que brinda voz a los que no la tenían: sin lloriqueos, sin cursilería, sin manierismos. Su prosa es poética y profética. Prefirió la pobreza para escribir literatura porque entendió, además, que la historia muchas veces puede escribirse del lado de los vencidos.
Es noticia ahora con su nueva novela, como fue noticia en 2013 con su Premio Cervantes de Literatura. Es polémica, sí, pero sobre todo es una mujer y eso vale más que la equidad de género porque ella no pidió permiso: se tomó la libertad de escribir.
Felicidades, Elena.