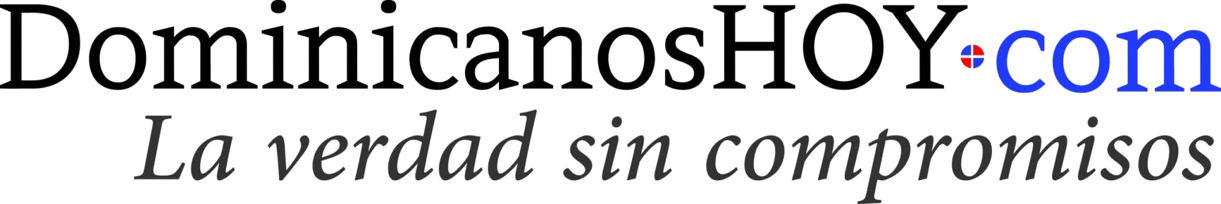Es preciso abundar en que no basta con modificar el currículo de Sociales ni el currículo en su generalidad. No basta hacer buenos libros de texto. El desempeño del conjunto de la actividad educativa en el país debe replantearse. Algunas actividades son indispensables de acometer, como la formación de los maestros para ponerlos a tono con las exigencias de conocimientos y, sobre todo, de procedimientos. Son muchas cosas que deben confluir alrededor del currículo. Y ellas no pueden ser enfrentadas por el funcionariado educativo, ni por los especialistas pedagogos o los asesores internacionales, ni por los maestros, ni por los padres, ni por los alumnos, ni por los académicos de las diversas áreas que se involucren en la actividad educativa preuniversitaria. Todos deben colaborar. En ningún actor por separado se encuentra la solución. Procede un debate nacional, que no se quede en las palabras, sino que redunde en resoluciones aplicables y que se apliquen. Procede la participación de todos los actores sobre la base de la función capital que puede tener para el destino de la comunidad nacional una recomposición de la actividad educativa.
Procede un nuevo pacto entre sociedad y Estado a favor de la educación. Es crucial, sin embargo, que la sociedad movilice sus propias potencialidades y supere los niveles de dispersión e impotencia que forman parte de la esterilidad actual del desempeño educativo. Sin esto las mejores soluciones enfrentará inevitablemente limitaciones severas.
Al mismo tiempo, y sobre esa base, procede exigir al Estado. El reclamo del 4% del PBI para la educación puede ser un punto de partida. Sin duda, el Estado dominicano dispone de recursos para hacer mucho. Y si hay un área donde se justifique cualquier sacrificio de los recursos fiscales que aporta la sociedad es en la educación. El reclamo revela la toma de conciencia de sectores del país acerca de la exigencia de una mejoría de la educación. Pero también es cierto que el incremento en el gasto, aunque siempre justificado, tendrá efectos menores si no se producen redefiniciones en la concepción, la calidad y la pertinencia socio-cultural de los contenidos educativos y sus subsiguientes conexiones con la vida de los sujetos. Se vuelve a que la clave de todo radica en la participación de los actores, para lo cual el Estado debe modificar parámetros tradicionales que lo colocan al margen o por encima de los conglomerados de la sociedad.
La formulación de un plan general de educación precisa una visión amplia, que localice los eslabones por donde se puedan ir rompiendo los círculos viciosos de la baja calidad. Evidentemente, la profesión del educador debe ser objeto de máxima relevancia en la estima social, pero en la situación en que se encuentran los maestros resulta difícil exigirles un salto en su desempeño. De la misma manera, cabe considerar el conjunto de inversiones en infraestructura y materiales educativos que hagan sostenible un esfuerzo hacia la calidad. Además, aunque no por último, deben considerarse medidas puntuales factibles, como parte de la deseable nueva relevancia social de la actividad.
Preliminarmente, el esfuerzo debe recaer en la formación de los maestros. Soy consciente de que se ha intentado trabajar al respecto y que los resultados son decepcionantes. Habría que evaluar los procedimientos empleados en los programas de formación de maestros. En todo caso, cabe considerar medios para que los nuevos conocimientos de materias, técnicas y procedimientos pedagógicos se conecten con la eficiencia en el trabajo. No debe primar un enfoque técnico del problema. Cabe considerarlo en el plano macrosocial del país y de la ubicación del magisterio en la actualidad. En cualquier caso, a cambio de mejoría de condiciones, los maestros deberán mejorar drásticamente la calidad de su desempeño.
Hoy el país carece de los formadores necesarios para tal empresa. Resulta imprescindible acudir a otros países, como en tantas otras materias vinculadas al conocimiento. Una buena parte de la inversión requerida para revertir el rumbo de la educación debe ser en asistencia técnica del exterior, que debe producirse in situ, con personas comprometidas en el trabajo cotidiano, como partícipes de los esfuerzos. De otra manera, como es frecuente, la asesoría internacional seguirá teniendo visos de farsa o, en el mejor de los casos, tendrá escasos efectos.
Un recurso que me parece a la mano se encuentra en Cuba, donde existe un ejército de maestros excelentemente preparados, como parte de la excelencia que ha logrado en ese país la actividad educativa. Las relaciones diplomáticas y de cooperación existentes entre los dos países antillanos podrían permitir el traslado de los especialistas y maestros necesarios para impactar desde la base el desempeño del proceso educativo en el país. Desde luego, esa deseable participación de educadores cubanos en la mejoría de la educación dominicana debe estar desprovista, por definición, de todo contenido político o particular.
También se pueden encontrar técnicos en otros países. Por ejemplo, para el caso de la lengua sería posible contar con especialistas españoles, los más capacitados en la materia, en razón de los actuales niveles de desempleo en eses país y de los lazos de amistad tradicionales con España.
Es claro que un programa de tal género comporta un elevado costo, sobre todo porque si no se acompaña de cambios concomitantes en sentidos globales, la presencia de una inyección de capacidades del exterior podría incluso tener consecuencias contraproducentes en cuanto a posibles reticencias y resistencias de los que deben ser destinatarios.
Un último comentario de conclusión de esta serie, que retorna a su inicio. La deficiente calidad de la educación en el país forma parte de estructuras injustas e ineficientes. La educación puede ayudar sobremanera a mejorías de esas realidades, como se ha anotado, pero no lo puede ser todo. El impacto de la educación tendrá verdaderos alcances en la medida en que forme parte de reestructuraciones globales. El reto es todavía más grave dentro de las complejas condiciones por las que atraviesa la formación social dominicana y el contexto internacional en que se sitúa. La movilización por la educación por la cual claman sectores desde hace años, para tener todas sus consecuencias deseables, debe quedar inserta en proyectos globales de reestructuración y desarrollo nacional. Por sí sola, al margen de otras dimensiones de cambio, la educación no es una panacea. Es preciso atacar lo que constituye el más grave componente estructural de la sociedad dominicana: los elevados índices de desigualdad social, que están en la raíz de una barrera, más fuerte incluso que las deficiencias educativas, a las posibilidades de desarrollo económico y de gestación de una mejor sociedad. Una miríada de problemas, de data vieja o reciente, está concatenada con las estructuras que consagran la desigualdad como nota dominante del sistema. La educación, sin duda, puede impactar positivamente sobre la desigualdad, pero solo hasta cierto punto. La educación, para ser eficiente, debe inscribirse en una dinámica global de cambios. Por el momento, debe promoverse lo que esté al alcance de mejoría del sistema educativo, como un factor contributivo de la globalidad de cambios.